LA HUIDA DE ESPEJADO
La Ballena cantarina
avanzaba con tranquilidad, impulsada por la suave brisa que llenaba el
velamen de sus tres altos mástiles, desplegado casi en su totalidad. La
mar estaba en calma, como era normal en la zona que antecedía al puerto
de Espejado, y el sol, brillante en un cielo azul sin nubes, caía sobre
la cubierta haciendo que los marineros remolonearan sobre la tablazón
sintiendo una pesada languidez. El capitán, sin embargo, les dejó hacer,
contemplándoles con una sonrisa arrastrar los pies de un lado a otro
disimulando sin mucho éxito, para que no se les adjudicase ninguna tarea
por parte del primer oficial.
No importaba, pues al doblar el Cabo
Negro, lo que harían en breves momentos, el timonel viraría la nave para
que su proa enfilase a los muelles, no precisando ninguna maniobra para
ello.
Rulo colocó los brazos en jarras, mirando
desde el castillo de popa y sintiendo, una vez más, el orgullo de ser
quien tenía a su cargo la más imponente embarcación que había botado
jamás la república de Zuargro; sempiterna rival de Espejado, los genios
de los astilleros de la capital, Pendícula, habían logrado construir un
leviatán que, si bien poseía una cubierta menos que la nave insignia de
Espejado, lograba portar en sus bodegas más del doble de la carga que
esta. La Ballena cantarina era un prodigio que surcaba
los mares con seguridad y, aunque su enorme panza no la hacía la más
maniobrable de las naves, sí que era más rápida de lo que cabía pensar
en un mercante de su tamaño.
—Ha sido un viaje muy tranquilo. —El
capitán asintió distraído a las palabras de su primera oficial, una
mujer alta y delgada con la cara picada por la viruela y pelo rojo como
las llamas de una hoguera—. ¿Cree que sentirán envidia al vernos, señor?
—Imagino —dijo él— que sabrán de nuestra llegada. Es de ilusos pensar que nadie en Espejado sabrá de nuestra nao.
—Espías en todos lados…
—Cierto —asintió Rulo, riendo de forma
campechana—. Seguro que llevan meses deseando vernos aparecer para
comprobar si los informes que habrán leído eran ciertos. Estaba
pensando…
—¿Sí? —inquirió ella cuando Rulo se toqueteó el labio inferior, pensando.
—Podemos darles un espectáculo, ¿no cree?
—¿Qué sugiere, señor? —Ella sonrió mostrando los huecos que faltaban en su dentadura.
—Desplieguen todas —ordenó señalando las
velas; la mujer gritó la orden con su voz grave y firme, lo que hizo que
los marinos parecieran despertar de un sueño. El capitán gritó
después—: ¡Timonel! ¡Comience la maniobra! ¡Gire a babor!
El barco se inclinó cuando empezó a
describir el amplio arco que necesitaba para doblar el cabo, aunque su
gran anchura hizo que la mayoría de la tripulación casi ni se percatara
del ligero escoramiento. Su flotación era perfecta a pesar de la enorme
panza. El capitán sonreía pensando en la sorpresa que se iban a llevar
en el muelle al ver acercarse a la Ballena cantarina y
decidió enarbolar la bandera de la república de Zuargro en lo alto del
palo mayor para que fuera más visible que en su sitio habitual, en
mesana.
No llegó a emitir la orden.
—¡Naos, capitán! —gritó desaforado el vigía en la cofa—. ¡Salen naos del puerto!
Rulo sacudió la cabeza, confuso, y echó
mano del catalejo acercándose a la borda. Un vistazo le confirmó las
palabras del hombre, aunque no terminaba de creer lo que estaba viendo:
un gran número de embarcaciones de todos los tamaños estaban dejando el
puerto de Espejado, rodeados por un sinfín de botes y esquifes; la
escena le resultó parecida al caos que se produce en la huida de una
casa en llamas y la impresión de horror que le provocó un escalofrío se
acentuó al ver diminutos puntos en el agua, cabezas de mujeres y hombres
que pugnaban por mantenerse a flote y elevaban los brazos, implorantes,
hacia los barcos a su lado. La marinería de las naves atestaba las
cubiertas.
—Por todo lo sagrado… —gimió, pasando el catalejo a su primer oficial—. No son marineros. Son gente corriente…
Apoyó, preso de una gran debilidad, las
manos en la regala y contempló con horror que el curso de navegación de
un galeón le iba a llevar a embestir el costado de una nave más pequeña.
Pensó en indicar que, desde la cofa, se comunicaran al galeón señales
para que cambiara su rumbo y evitar así el accidente, pero en su fueron
interno sabía que era absurdo. Los barcos huían de Espejado sin mirar
atrás, sumidos en un pánico del que Rulo nada sabía pero que era, dado
lo que estaba presenciando, más grande que el océano.
—¿Señor? —La primera oficial le devolvió
el catalejo plegado. Lo miró interrogativa. Rulo meneó la cabeza
apesadumbrado y suspiró, incapaz de separar los ojos del terror que se
desarrollaba ante ellos. Ella preguntó—: ¿Nos desviamos o…?
—No. —El capitán aferró la madera con
fuerza—. Ponga proa al viento y suelte escotas. Fondearemos a una
distancia segura de todo eso —continuó señalando el caos de naves,
gentes y gritos.
La mujer se giró para dar las órdenes correspondientes, pero Rulo la cogió del hombro, haciendo que lo mirara de nuevo.
—Y vacíen todas las bodegas —dijo
elevando la cuadrada mandíbula. La mujer enarcó una ceja, como pidiendo
confirmación, y él asintió con gravedad—. Necesitamos todo el sitio
disponible para recoger a los pobres diablos que están flotando en el
mar.



















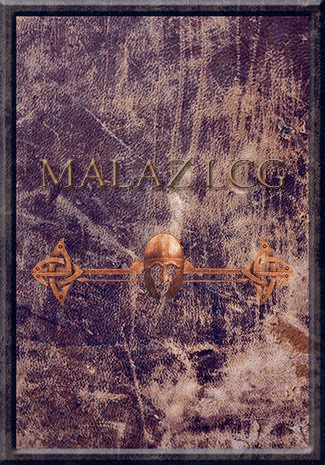



+Dios+Emperador+de+Dune.jpg)


